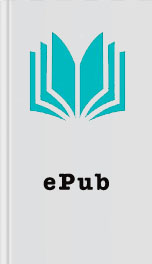increíbles») podrían ser ciertas. Algunos lectores pueden pensar que Collins no puede ser real y que me lo he inventado (después de la inocentada de Sokal: Sokal, Beyond the Hoax , 2008, una tal idea no sería inadmisible). Les aseguro que existe y que no es un excéntrico: los excéntricos no son elegidos miembros de la British Academy.
Para un rechazo de «restricción» formulado de manera más cauta, véase Shapin, «History of Science and Its Sociological Reconstructions», 1982:196-197. Lo que Shapin ofrece es esencialmente un argumento circular: hablar de restricción es incompatible con el relativismo, pero los historiadores están comprometidos con el relativismo, en consecuencia no deben hablar de restricción. Segundo, Shapin se basa en la tesis de Duhem-Quine para afirmar que lo que limita a los científicos no es la realidad, sino una descripción concreta de la realidad; pero es erróneo suponer, como hace dicha afirmación, que el resultado de los debates científicos siempre es indefinido. Cuando Galileo vio las fases de Venus no había una manera alternativa de describir lo que había visto; ni tampoco la podía haber, a menos que se estuviera dispuesto a cuestionar supuestos que todos, con buenas razones, tenían en común (que la luz se desplaza en línea recta, por ejemplo).
Es fácil añadir a estos ejemplos lo siguiente: Mornet, Les Origines intellectuelles de la Révolution française (1933); Lefebvre, The Coming of the French Revolution (1947); Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (1967); Trevor-Roper, «The Religious Origins of the Enlightenment» (1967); Stone, The Causes of the English Revolution (1972); Weber, Peasants into Frenchmen (1976); Baker, Inventing the French Revolution (1990); Chartier, The Cultural Origins of the French Revolution (1991); Skinner, «Classical Liberty and the Coming of the English Civil War» (2002); Bayly, The Birth of the Modern World (2003). Igualmente retrospectivos en su carácter son libros sobre el deterioro, como Thomas, Religion and the Decline of Magic (1997), o el fracaso, como MacIntyre, After Virtue (1981).
Desde luego, una de las razones para abandonar los viejos relatos retrospectivos es que eran profundamente insatisfactorios, como Elton y toda una serie de estudiosos posteriores a él demostraron para la guerra civil inglesa (Elton, «A High Road to Civil War?», 1974), y como Cobban y toda una serie de estudiosos posteriores a él demostraron para la Revolución Francesa (Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution , 1964). Pero el hecho de que una tarea se haya hecho mal no significa que no pueda hacerse mejor, y es difícil imaginar cómo una situación en la que no tenemos explicación para la guerra civil inglesa, como no sea que fue un desgraciado accidente (lo que simplemente plantea la pregunta de por qué fue imposible recomponer de nuevo a Humpty (387) ), pueda ser considerada satisfactoria. Tampoco puedo ver por qué razón los historiadores deberían ceder muchas de las cuestiones más interesantes a otras disciplinas (política, filosofía, sociología) simplemente porque requieren una consideración de inicios y finales.
La sencilla verdad es que la definición de historia whig se ha hecho más y más ajustada a medida que han pasado los años. Pero en historia de la ciencia la cuestión de la llamada historia whig es particularmente controvertida porque se usa para censurar cualquier reconocimiento de que en la ciencia hay progreso, y con ello para atrincherar el postulado de equivalencia como un principio del método histórico. También aquí las actitudes se han hecho más restrictivas cada año que pasa. En 1996 Roy Porter, un historiador tan opuesto como el que más a la historia whig, publicó una obra (escrita evidentemente antes, quizá en 1989) en la que se decía que la Revolución Científica tuvo como resultado «logros sustanciales y permanentes, llenos de promesas de futuro», y
Para un rechazo de «restricción» formulado de manera más cauta, véase Shapin, «History of Science and Its Sociological Reconstructions», 1982:196-197. Lo que Shapin ofrece es esencialmente un argumento circular: hablar de restricción es incompatible con el relativismo, pero los historiadores están comprometidos con el relativismo, en consecuencia no deben hablar de restricción. Segundo, Shapin se basa en la tesis de Duhem-Quine para afirmar que lo que limita a los científicos no es la realidad, sino una descripción concreta de la realidad; pero es erróneo suponer, como hace dicha afirmación, que el resultado de los debates científicos siempre es indefinido. Cuando Galileo vio las fases de Venus no había una manera alternativa de describir lo que había visto; ni tampoco la podía haber, a menos que se estuviera dispuesto a cuestionar supuestos que todos, con buenas razones, tenían en común (que la luz se desplaza en línea recta, por ejemplo).
Es fácil añadir a estos ejemplos lo siguiente: Mornet, Les Origines intellectuelles de la Révolution française (1933); Lefebvre, The Coming of the French Revolution (1947); Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (1967); Trevor-Roper, «The Religious Origins of the Enlightenment» (1967); Stone, The Causes of the English Revolution (1972); Weber, Peasants into Frenchmen (1976); Baker, Inventing the French Revolution (1990); Chartier, The Cultural Origins of the French Revolution (1991); Skinner, «Classical Liberty and the Coming of the English Civil War» (2002); Bayly, The Birth of the Modern World (2003). Igualmente retrospectivos en su carácter son libros sobre el deterioro, como Thomas, Religion and the Decline of Magic (1997), o el fracaso, como MacIntyre, After Virtue (1981).
Desde luego, una de las razones para abandonar los viejos relatos retrospectivos es que eran profundamente insatisfactorios, como Elton y toda una serie de estudiosos posteriores a él demostraron para la guerra civil inglesa (Elton, «A High Road to Civil War?», 1974), y como Cobban y toda una serie de estudiosos posteriores a él demostraron para la Revolución Francesa (Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution , 1964). Pero el hecho de que una tarea se haya hecho mal no significa que no pueda hacerse mejor, y es difícil imaginar cómo una situación en la que no tenemos explicación para la guerra civil inglesa, como no sea que fue un desgraciado accidente (lo que simplemente plantea la pregunta de por qué fue imposible recomponer de nuevo a Humpty (387) ), pueda ser considerada satisfactoria. Tampoco puedo ver por qué razón los historiadores deberían ceder muchas de las cuestiones más interesantes a otras disciplinas (política, filosofía, sociología) simplemente porque requieren una consideración de inicios y finales.
La sencilla verdad es que la definición de historia whig se ha hecho más y más ajustada a medida que han pasado los años. Pero en historia de la ciencia la cuestión de la llamada historia whig es particularmente controvertida porque se usa para censurar cualquier reconocimiento de que en la ciencia hay progreso, y con ello para atrincherar el postulado de equivalencia como un principio del método histórico. También aquí las actitudes se han hecho más restrictivas cada año que pasa. En 1996 Roy Porter, un historiador tan opuesto como el que más a la historia whig, publicó una obra (escrita evidentemente antes, quizá en 1989) en la que se decía que la Revolución Científica tuvo como resultado «logros sustanciales y permanentes, llenos de promesas de futuro», y
Similar Books
Arabella
Georgette Heyer
Love Means_. Freedom - Andrew Grey
Andrew Grey
Flicker & Burn: A Cold Fury Novel
T.M. Goeglein
The Glass-Sided Ants' Nest
Peter Dickinson
Kit and Ivy: A Red Team Wedding Novella
Elaine Levine
The Virgin Bet
Olivia Starke
Redemption (Bennett Sisters Book 5)
Kate Allenton
The Grim Ghost
Terry Deary
Caretakers (Tyler Cunningham)
Jamie Sheffield
Robbie's Wife
Russell Hill